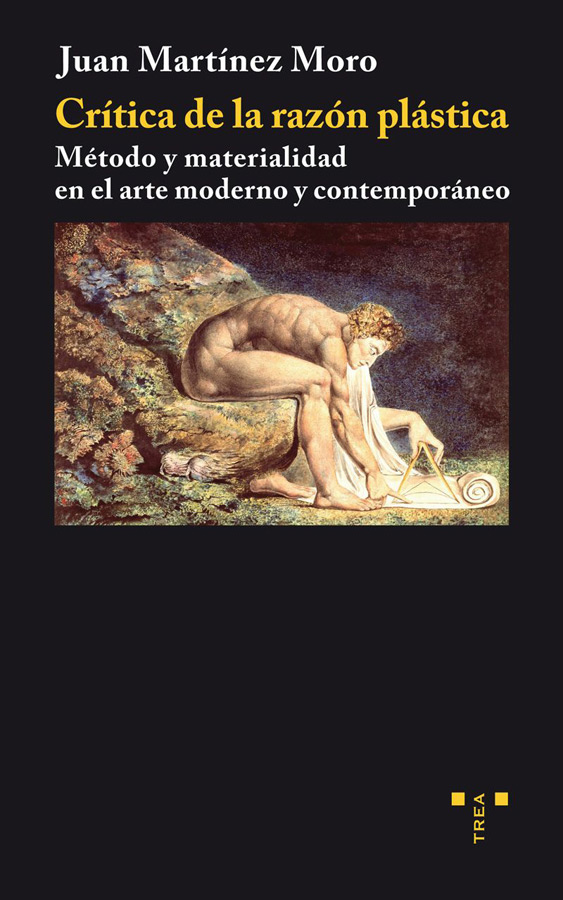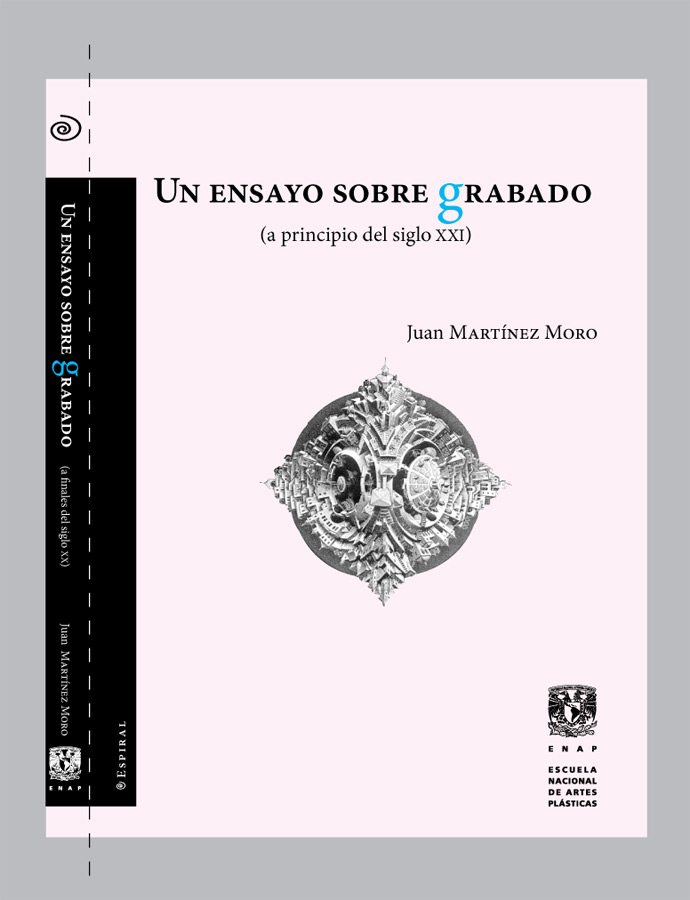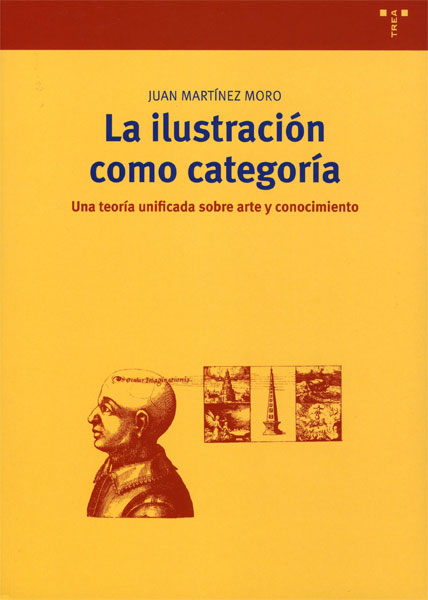Jaume Vidal Olivera, “Juan Moro”, revista El Cultural, 29-06-2006, p. 36.
Juan M. Moro (Premio Nacional de Grabado, 2000) desarrolla una investigación sobre la tridimensionalidad en la fotografía y el grabado. En un interesante texto de 2005 él mismo explicaba que se negaba a aceptar el carácter plano de las imágenes. Así, introducía pliegues y aberturas de la manera que la pieza adquiría la apariencia de un relieve. Atribuir un volumen, un carácter táctil y corpóreo a la imagen significa un trabajo de escrutación, un preguntarse sobre la materia, … un explorar lo que hay detrás; implica, en definitiva, una indagación sobre la dimensión fantasmagórica de las imágenes. Ahora Juan Moro presenta una pequeña pero intensa exposición en la que continúa su investigación enriqueciéndola con nuevos matices. En ella el volumen se asocia a la idea de cuerpo, ventana, llaga… La muestra me recuerda esa historia, que contaba Balzac, que explica porqué ciertas tribus de indios americanos tenían pavor a ser fotografiados. Ellos pensaban que estaban formados por diferentes capas o películas superpuestas y que en cada toma se les robaba una de estas pieles, se les desvalijaba el espíritu. Juan Moro agujerea la imagen: las nociones de llaga y ventana implican una idea de perforación y comunicación. Pero detrás de esta obertura existe otra capa y después otra, como una mise en abîme provocada por un juego de espejos. Ésta me parece que es la problemática que recrea la exposición, porque estas ventanas u oberturas están proyectadas sobre un cuerpo, un cuerpo que se puede trocear y taladrar, pero en el que siempre habrá algo irreductible. Existe, pues, una dimensión sublime: estas oberturas se proyectan en un espacio simbólico que no tiene fondo, el alma. Intuyo que el interés del artista por la tridimensionalidad de la imagen es un intento metafórico de agarrar lo inasible, lo inaprensible de las imágenes, lo inaprensible del cuerpo.
Juan M. Moro, “Cuerpo, hogar”, Galería Vértice, Oviedo.
La exposición está formada por tres grupos de obra interrelacionados en torno a la idea que le da título: el cuerpo como re aedificatoria primigenia en la que habita el alma, el ser, el espíritu…; siendo los pliegues, las ventanas y las chimeneas, los poros, las vías de comunicación entre el interior y el exterior.
La pieza principal por su tamaño es Coloso (2006). Se trata de una obra de dimensiones variables compuesta de múltiples elementos independientes correspondientes a distintas partes del organismo humano. El resultado es el de un cuerpo anticlásico (no obstante su evidente referencia a la tipología imperial del desnudo heroico) y mutable, ajeno a toda proporción y medida, pues las nuevas tecnologías (biológica, genética y digital, como en este caso) han hecho de la forma y la escala algo tan virtual como insustancial. El cuerpo se ha vuelto ecléctico, ostentoso, funcional, ingenieril y espectacular. Ha optado por eludir la unidad teleológica del ser físico, para tornarse en una suma de fragmentos mecanizados, mejorables, sustituibles e intercambiables.
El conjunto de piezas que llevan por título Antimónadas (2006), hacen alusión, por vía negativa, al concepto de mónada establecido por el filósofo alemán Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716). Muy brevemente extractado, Leibniz equipara la mónada con la idea de alma, y desde su genial inspiración barroca, establece que la absoluta espontaneidad de acción de las mónadas (esto es, su libertad) vendría determinada por el hecho ineludible de que éstas no tienen ventanas. Y no las tienen porque no las necesitan, pues todo lo que necesita una mónada está contenido en su interior, incluso la representación del mundo en su plenitud. En definitiva, para Leibniz la mónada no es en absoluto permeable, lo que no sólo se contradice con mi mas humilde experiencia cotidiana, sino incluso, y lo que es más importante en este caso, con mi experiencia artística.
A este respecto, las ventanas, como también, aunque de otro modo, los cajones, forman parte del ser metafórico humano. Así se deben entender tanto los seres y objetos antropomorfos de Brueghel o de El Bosco, como los estilizados torsos-sinfonier dalinianos. Más aún, en este sentido también cabe contemplar la ostentosa herida con que se viene mostrando desde hace más de seis siglos al Ecce homo crucificado. Pues una llaga no es sino el pathos en términos de representación de la comunicación entre el alma y el mundo, mediante la abertura de un, muchas veces deseado, vano en el cuerpo (lo que ha recreado ampliamente la mística barroca).
La serie de obras que representan chimeneas y que llevan por título genérico Pliegue de hogar (2005), representan el interior vital, cálido y confortable donde habitar. Son, como las ventanas, umbrales de comunicación entre el interior y el exterior, pues la fumata que propagan connota una presencia y una actividad, incluso la señal, el significante de una decisión trascendente. Su oscuridad es siempre un elemento de misterio y de inquietante fantasía (vía de entrada tanto de Santa Claus como del lobo feroz). Las ascendentes volutas que forma las llamas y el humo no son otra cosa que barrocos pliegues internos.
Para cerrar el círculo de relación entre este último conjunto de obras y los dos anteriores, cabe añadir que, en su lectura de Leibniz, Gilles Deleuze se dirige a una característica de la mónadas en su encerramiento ensimismado: los pliegues que se pueden encontrar en su interior. Es de nuevo la inspiración visual barroca la que contagia en este caso a Deleuze. Los pliegues producen un movimiento interior en la mónada, lo que es causa diferencial entre unas mónadas y otras.
En mi profana aproximación, los pliegues de la piel son el trasunto del tiempo y la acción, y en su repliegue dejan al descubierto aberturas de entrada y salida, como también, y en defecto de esto último, la propia adaptabilidad y flexibilidad de nuestra coraza externa. La dinámica del pliegue es el gesto de la materia por el que se revela en su infinitud: tras un pliegue sólo cabe descubrir otro pliegue (proceso generatriz de la fuga). Una vez que se inicia se desarrolla sin solución de continuidad, sea a través de la propia materia o, como en este caso, de su imagen: reflejo o copia de la copia. Esta última no es sino la propia dinámica sin solución de continuidad en la que están insertas las artes plásticas.Juan Moro. Detrás de la imagen
Elena Vozmediano
La representación occidental tiene uno de sus fundamentos, desde la invención de la perspectiva, en la bidimensionalidad de la llamada ventana albertiana. Todo espectador acepta la ficción de que ese rectángulo o ese cuadrado de madera, lienzo o papel es un plano que da paso a un espacio posterior en el que sitúan personajes, escenarios y acciones. Una parte de la pintura no figurativa no ha querido asumir el artificio y ha subrayado la naturaleza “superficial” de soporte y materia pictórica, pero algunas tendencias de la abstracción, las que tienen que ver con la sugerencia espacial, han entrado en el juego. La “ventana” es un plano en principio inviolable, que separa los ámbitos de la realidad y la ficción, y no es posible traspasarlo ni en una dirección ni en otra. Esta interdicción ha supuesto un desafío para artistas inquietos a lo largo de la historia, que se han propuesto atravesar ese plano de una u otra forma. Desde antiguo, los pintores se las han ingeniado para producir la ilusión de que una mano o un pie de algún personaje cercano a la superficie, en primer plano, “sale” a nuestro espacio al posarse sobre un marco ficticio; o para integrar el espacio del cuadro en la arquitectura real, en forma de hornacina fingida; o para hacer que nos proyectemos imaginariamente al interior del cuadro al crear grandes escenas de proporción 1:1 cuyo espacio parece ser una prolongación del real. Eran trucos que hoy nos parecen sólo a medias eficaces -aunque se cuenten muchas historias sobre los engaños de la pintura que forman ya parte del corpus de la literatura artística-, superados con creces con las actuales simulaciones, que se valen de medios electrónicos, escáneres, proyecciones de gran calidad… Y con todo, esos procedimientos no atentaban contra la bidimensionalidad de la superficie pictórica, que quedaba incólume. Sólo un gesto radical como el de Lucio Fontana en los años cincuenta, punzando y rajando el lienzo, abrió el camino a través del plano de la representación y dio pie a otras investigaciones sobre el propio soporte.
La fotografía y el grabado han ido por detrás de la pintura en este camino, pero no han sido ajenos al afán tridimensional. La fotografía, en fechas tempranas, quiso también conquistar la ilusión de espacio real, para lo que inventó en un primer momento la estereoscopia. Fue un físico escocés, Sir Charles Wheatstone, quién en junio de 1838 describió primero con cierto rigor el fenómeno de la visión tridimensional y construyó luego un aparato con el que se podían apreciar en relieve dibujos geométricos: era el estereoscopio. Años más tarde, en 1849, Sir David Brewster diseñó y construyó la primera cámara fotográfica estereoscópica, con la que obtuvo las primeras fotografías en relieve, así como un visor con lentes para observarlas. La estereoscopia se hizo muy popular a finales del siglo XIX, momento en que se comercializaron extensas colecciones de imágenes. En tiempos mucho más recientes, la fotografía ha buscado la tridimensionalidad por otros medios, en aplicación sobre esculturas u objetos (en collage o como proyección), haciendo que el soporte se transforme en escultura (dándole espesor, cortándolo y abriéndolo…) y en todo tipo de fotoinstalaciones. En las técnicas gráficas, fue seguramente Robert Rauschenberg quien primero incorporó la imagen en combinaciones con volumen. A principios de los años cincuenta realizaba collages sobre papel utilizando fotografías encontradas, y en esa misma década hizo combines decididamente escultóricos, que incluían objetos reales junto a otros materiales no habituales en la pintura e imágenes transferidas al soporte por medio de la serigrafía. Es preciso reconocer, no obstante, que a la edición gráfica el reto de la tridimensionalidad le ha tentado menos que a otras formas de expresión artística. Aunque el gofrado y la mixografía producen imágenes en bajorrelieve en el papel de estampación y son utilizados por cierto número de grabadores, la renuncia al volumen ha sido y es habitual.
En este contexto, la obra última de Juan M. Moro se sitúa en el terreno de la excepción. En la retrospectiva que en este mismo año se ha podido ver en la Sala de Exposiciones del Paraninfo de la Universidad de Cantabria el espectador pudo comprender la evolución del artista desde una práctica del grabado convencional, aunque de gran virtuosismo, a una meditación de múltiples niveles sobre la imagen: diversos niveles semánticos relacionados siempre con la propia representación y diversos niveles plásticos, en el sentido de que fue perfeccionando la superposición de planchas con iconos que se solapan y se interrelacionan en sus formas y sus significados. Eran las series de los “unos” y los “noes”, los “ecos” y los “egos”, los “K.0:” y los “O.K”. En las palabras -que cobraron tanta importancia como grafismo y como desencadenantes de significados- y en las composiciones, se estableció un juego de espejos, de inversiones, de oposiciones simétricas… Una relación, en cualquier caso, dual. Se producía un desdoblamiento en sentido horizontal. En los últimos años, ese desdoblamiento se ha dado en la tercera dimensión, en profundidad.
Juan Moro es un artista que, como buen profesor y cabal escritor, ha reflexionado sobre cada paso avanzado en su trayectoria y ha querido darle sentido en una línea evolutiva, heggeliana si se quiere. Y lo cierto es que tiene mucho sentido. Es lógico, por ejemplo, que el paso de un desdoblamiento horizontal a un desdoblamiento en profundidad se diera por medio del pliegue. En Three Doubled Landscapes (Equipment for a Highlander), de 1999, obra que cerraba la antes mencionada retrospectiva, plegaba el soporte de la estampa en forma de acordeón, logrando una tridimensionalidad inédita en su trabajo hasta entonces. El artista subraya que ese salto fundamental tuvo lugar al tiempo que comenzaba a sentirse cómodo con el trabajo en el ordenador, que en un principio utilizaba en combinación con técnicas tradicionales de grabado. De alguna manera, le perdió respeto al soporte. Lo dobló y, a continuación, lo cortó. Empleando ya de forma extensiva imágenes fotográficas, pasó por esa etapa a la que hacía referencia más arriba: la tridimensionalización de la fotografía a través de su pegado a un soporte volumétrico, a una escultura. En el caso de Juan Moro, fueron cajas. Cajas abiertas con imágenes voladas. La repetición del formato parece traslucir una necesidad de una pauta para la trasgresión. Un protocolo de ensayo que dejó de ser preciso en el momento en que se sintió liberado de hábitos históricos y personales. La idea del corte del soporte había empezado a mostrar sus posibilidades, pero en la siguiente etapa, el artista la orientaría en otra dirección. Y así llegamos a las series que muestra en esta exposición.
Todo comienza con Locus mental, de 2002, una “caja” con imágenes fragmentadas de puertas antiguas, que se dispone sobre una plancha de aluminio con la misma composición de imágenes. Imagen quebrada sobre imagen plana. Esta sencilla operación conlleva una serie de consideraciones y de procesos artísticos muy interesantes en sí mismos y en el contexto de la obra del artista. En primer lugar, conviene referirse al empleo que Juan Moro hace de la fotografía. Ya a finales de los ochenta, algunos de sus aguafuertes incluían recortes pegados o impresión en offset de fotografías que tomaba prestadas de libros, periódicos o revistas. Se trataba de una forma de apropiacionismo que se acentuó a partir de 1998, en la etapa en la que trabajaba fundamentalmente con imágenes ajenas. Cuando el artista se adueña finalmente de la cámara es en la etapa final de las cajas y en todas estas series de los últimos años. Él mismo afirma que lo fotográfico no reviste en su trabajo un estatus diferente al del dibujo, que una fotografía no es para él más que un boceto a partir del cual desarrollar la obra. Precisa además que los dos métodos, el de la gráfica tradicional y el de la manipulación de las fotografías a través de programas informáticos, tienen más en común de lo que pensamos: se trabaja por niveles, por etapas, por “capas”. Las consideraciones del artista resultan perfectamente coherente, visto el tratamiento que esas fotografías reciben, y su resultado plástico. Es probable que, de haber dispuesto de un repertorio de fotografías ajenas adecuadas para sus objetivos, no se hubiera lanzado a fotografiar esos espacios y objetos que buscaba. A través de la asimilación de fotografía y dibujo, por otra parte, se distancia de las características formales que definen la “fotografía pura”, situándose Moro, en perspectiva, más próximo a una forma moderna de pictorialismo. Así lo parece indicar su preferencia por papeles de grabado, con su rugosidad y su textura aterciopelada, que resta definición a la fotografía, confiriéndole calidez y un componente de “manualidad” al que luego nos referiremos.
En estas nuevas obras, en segundo lugar, son fundamentales las ideas de copia y de fragmentación, que se interrelacionan en su origen y sus efectos. La copia, que es consustancial al arte gráfico (la edición), ha sido empleada como recurso artístico en otras ocasiones por Juan Moro, en forma de variación. Ha sido frecuente que un mismo icono aparezca en diferentes obras de una misma serie o se repita en la misma estampa. En la etapa a la que nos referimos ahora, es la imagen total la que se repite, y la variación queda constreñida al soporte sobre el que esas imágenes se aplican. La práctica de la fragmentación tiene también su genealogía, aunque más breve. Se da en algunas de las cajas, en respuesta a los diferentes planos que crean los dobleces del soporte. Y, como apuntaba antes, estas prácticas están íntimamente relacionadas con la utilización del ordenador en el procesamiento de las imágenes. El ordenador no sólo permite modificar y combinar los datos visuales a capricho y con unos resultados excelentes en lo que se refiere al acabado, sino que facilita enormemente la elaboración de la obra al poder ser impresa mecánicamente (en la impresora) en sus diferentes estados con rapidez, economía y al tamaño que se desee. En este sentido, cabe destacar que en el método de trabajo que Juan Moro ha seguido en estas obras son de una importancia capital las maquetas (poco más de un A4) que ha dejado perfectamente terminadas antes de trasladar el trabajo al tamaño definitivo, ya con seguridad en cuanto a su funcionamiento plástico.
En este punto, hay que recordar el énfasis que Juan Moro pone en el componente manual de su trabajo. Su manejo de la cámara y el ordenador no suponen de ninguna manera un mayor distanciamiento “corporal” de la obra. No importa que las materias primas sean tecnológicas o industriales (el aluminio): todo el proceso es realizado, paso a paso, por el artista, que no se muestra interesado en la perfección de los acabados más que en lo que pueden aportar de pulcritud y excelencia a la obra. De hecho, rechaza la frialdad, la planitud, el brillo y la dureza que asociamos generalmente al arte digital, del que le molesta fundamentalmente la uniformidad que impone a los trabajos. Observadas de cerca, las obras ofrecen pequeñas huellas de ese trabajo manual y, como es lógico, en las cortas ediciones que ha realizado de algunas de estas piezas -por lo general dos ejemplares numerados y una prueba de artista-, no hay dos ejemplares idénticos.
Pero volviendo a las implicaciones de la idea de copia, favorecida por la “matriz digital”, hay que señalar que este juego de variaciones de Moro tiene una de sus principales motivaciones en el cuestionamiento de la representación y de la ventana albertiana del que hablaba al comienzo. Quiere saber qué hay detrás de la imagen, imaginarlo, y nos propone una hipótesis inquietante: detrás de la imagen hay otra imagen. Seguramente puede atribuirse una raigambre surrealista en esta propuesta, que tiene algo de Magritte (en sus “cuadros dentro del cuadro” o en sus espejos que muestran la espalda de lo que se refleja en ellos) y algo de Escher (en el carácter fraccionado y laberíntico de sus arquitecturas). En cualquier caso, tiene lugar un deslizamiento, algo inesperado, y en la percepción conjunta de las dos imágenes, una sobre la otra, una vibración visual, un movimiento. Al introducir el reto que la dictatorial bidimensionalidad plantea al artista, hice hincapié intencionadamente en la estereoscopia, ya que, aunque sólo en cierta medida, se podría relacionar esta modalidad de obras de Juan Moro con aquella forma de presentación de dos imágenes aparentemente idénticas que interactúan ante el ojo y crean la ilusión de profundidad. En definitiva, se trataría de una reivindicación de otras reglas, de otras posibilidades, para la representación.
A partir de ahí, se abren dos líneas de trabajo: el perfeccionamiento del soporte y su tratamiento, y el enriquecimiento de la interrelación de las imágenes. Tanto la imagen plana del fondo como la cortada y plegada del primer plano están impresas sobre papel, pegado a una fina plancha de metal. En principio, ese metal fue el zinc (elección natural, por ser utilizado frecuentemente en el grabado calcográfico), pero pronto descubrió la mayor maleabilidad del aluminio. Y, aún insatisfecho con sus cualidades, ha ido buscando proveedores de planchas cada vez más finas y más dóciles a la presión. La finalidad de esta búsqueda era encontrar el material que le permitiera no sólo plegar, sino arrugar el plano superior. Un gesto más violento y más radical, que llevara a sus límites la vía emprendida. (En el momento en que visité su estudio, en primavera, manifestaba su intención de avanzar en esa dirección: lograr el mayor “expresionismo” en el tratamiento de los materiales). En muchas de las obras posteriores, Juan Moro practica en el aluminio (y en el papel) cortes más o menos paralelos que dejan libre una franja más o menos ancha de imagen, que se desplaza, arrugándose, como si fuera una cortina. Hay algo de teatral en el procedimiento: un telón que se corre y deja a la vista lo anteriormente oculto, desvelando tal vez un misterio. En unas ocasiones, la franja desplazada es única, y su deslizamiento es ordenado y regido por la geometría, como en Pliegue de cama I; en otras, como en la serie Pliegue para emboscado, las “aperturas” son múltiples. También varía el ángulo de elevación de las franjas arrugadas, digamos que del bajorrelieve al altorrelieve, lo que ocasiona un mayor o menor protagonismo de las sombras que los fragmentos levantados proyectan.
En referencia a la interrelación entre las imágenes, se produce una evolución de la redundancia a la metáfora. Las primeras obras, como se ha explicado ya, superponen dos imágenes idénticas. Las puertas y pasillos, las escaleras, y luego los bosques, responden a este esquema. Pero cuando comienza la serie de interiores con las chimeneas y las sillas, las propias características de lo representado le piden otra cosa. El hogar y el tiro de la chimenea, oscuro y siempre abierto, o el inquietante espacio de debajo de la silla son, como casi todas las representaciones en estas series, lugares de paso. Umbrales que dan paso, en la tradición fantástica, a otros mundos. En este caso, lo que se manifiesta en esos lugares no son sucesos o lugares maravilloso sino equivalencias sensoriales, transferencias poéticas, en las que reconoce la posibilidad de un componente psicoanalítico. Tras la rasgadura del primer plano aparecen espacios expansivos: celajes, paisajes montañosos, las sábanas revueltas de una cama. A menudo, la transferencia tiene que ver con la naturaleza del objeto o el paisaje, en el sentido de que son realidades que también se “pliegan” (relieve montañoso, oleaje, telas… incluso la escalera bajo la silla). En estas interrelaciones queda, tal vez, un eco del interés de Juan Moro por la emblemática, que fue dominante hace unos años, cuando se adentró en lo que él llama “lenguaje barroco”. No se puede hablar aquí de barroquismo, desde luego, pero sí de una traslación de significados a través de las imágenes. Es una emblemática íntima, podríamos decir, desprovista de solemnidades y de complicados enigmas, que se vale de las formas más cercanas al artista, las que pertenecen a su entorno más próximo y las que están más dentro de su sensibilidad. Forman parte de su patrimonio iconográfico. A través de ellas, y a través de los umbrales y lugares de paso que representa, propone un traslado desde lo privado a lo universal.